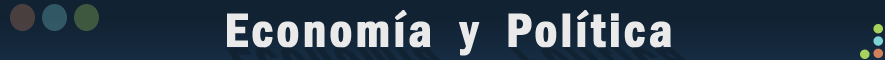Por la soberanía nacional.
Carlos Astorga Cerdas
Estudiante Ciencias Políticas- Derecho
Mucho mas allá del San Juan, existen fuerzas poderosísimas, anti-globalización, que representan los intereses de cerradas cúpulas de grupos de presión. En numerosas páginas de Internet se publican invitaciones y memorias de congresos de estos grupos que tienen su sede en Estados Unidos. Son las principales fuentes de financiamiento del Partido Demócrata, el cual se opuso al DR-CAFTA, ya que la competitividad de países como Costa Rica representaba una amenaza para sus intereses. Desgraciadamente, han permeado los criterios de altos jerarcas de algún partido político con representación legislativa. Uno se pregunta, cuáles son las razones que explican este hecho.
Al parecer algunas personas, escudadas en el monopolio del amor por la patria, han escondido muy bien sus intereses personales. Es claro que este referéndum para algunos significa algo muy diferente de un destino país. Está en juego, mas bien, su supervivencia en el mundo de la política. Densas cortinas de humo ocultan la verdad. Los discursos de estas organizaciones se repiten en las páginas de los periódicos, en los medios. ¿Recuerdan aquella historia de que no hace falta leer el texto de un tratado para oponerse a él? Evidentemente, “no lean el tratado, no vaya a ser que se nos caiga el teatrito….”
La ambición de poder de unos pocos es el puente que se abre para quienes vienen a defender intereses ajenos a los de los costarricenses. En otras palabras, nos estamos exponiendo a echar por la borda el trabajo de generaciones del país, a cambio de nada. Las consecuencias de que estos grupos de presión ingresen a la política nacional pueden llegar a ser verdaderamente desastrosas. La sustitución de los intereses costarricenses, por los de cúpulas extranjeras implica un viraje en la agenda política nacional. Significa la entrega de la institucionalidad de un país que ha hecho bien las cosas, la entrega de la soberanía nacional.
Evidentemente la ambición ha cegado a muchos. Aprovechándose de la buena voluntad de personas que no creen en nuestro modelo de desarrollo, están hipotecando el futuro de quienes heredaremos el país el día de mañana. La construcción del comercio de Costa Rica ha costado casi doscientos años. La institucionalidad nacional, tal vez, mas. No se puede tolerar que el triunfo de mezquinos egoísmos nos cueste la historia del país. Quien defienda esto no es digno de llamarse patriota, quien lo acepte, traiciona la soberanía nacional.
En la discusión nacional sobre el Tratado de Libre Comercio, frente al reto que implica el plebiscito de octubre, se debe observar con toda claridad, cuáles son los principios y los fines de la discusión, cuáles las posiciones y qué motiva a las partes a adquirir una postura determinada. Costa Rica vale mas, mucho mas que los intereses de unas pocas personas. A la hora de hacer la lista con los más y los menos, veamos el origen de estos. Que sea el bienestar del país y las mayorías el que rija a nuestra razón y no los intereses de Public Citizen y de Global Trade Watch. No entreguemos lo mas preciado que tenemos, nuestra capacidad de regir nuestro futuro.
 Te ha gustado este post? Suscribete al feed!
Te ha gustado este post? Suscribete al feed!